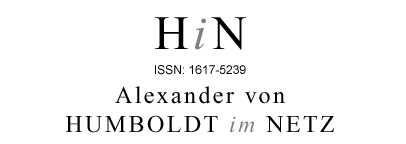
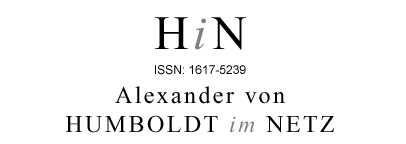
______________________________________________________
HiN III, 5 (2002)
______________________________________________________
Oliver Lubrich
„Egipcios por doquier“.
Alejandro de Humboldt y su visión ‘orientalista’ de América
9. Inversión
Que sea justamente en este pasaje donde Humboldt desarrolla determinadas cohibiciones y suspende su mirada orientalista, resulta curioso en un sentido: en el caso de esos monjes, se trata de misioneros europeos, es decir, de elementos que forman parte del sistema colonial. El aspecto de lo „exótico“, que en definitiva es reconocido como parte integrante de lo propio, parece ser lo que más se resiste a la orientalización. Sólo los nativos y la naturaleza parecen ser „orientalizables“.
Particularmente a partir del segundo tomo, aparecen otras formas alternativas de orientalización que tornan aun más complejo este esquema de la transferencia, de la percepción de los indios como orientales (modelo 1), y que erosionan la jerarquización que le sirve de fundamento. En muchas de sus referencias Humboldt lleva a cabo una serie de inversiones. Distingue, por ejemplo, dos principios de antropomorfismo en la representación de los dioses; principios que dependen „des dispositions des peuples dont les uns sont plus inclins à la mysticité, les autres plus dominés par les sens, par les impressions extérieures.“ [II.588] („de las disposiciones de los pueblos, de los cuales los unos son más inclinados hacia el misticismo, los otros más dominados por los sentidos y por las impresiones exteriores“ [V.r.e.-IV.406]). En los mitos del Oriente („dans les mythes de l’Orient“) los dioses descienden a la tierra para gobernar en su condición de monarcas. Por el contrario, en los mitos de Occidente („chez les Grecs et d’autres nations de l’Occident“), los primeros monarcas experimentan una apoteosis [II.558]. Oriente y Occidente aparecen aquí en una clara oposición. La figura mítica de Amalivaca, que vino del mar después de un diluvio para erigir el universo de los tamanacos y desapareció luego „en la otra orilla“ [II.586-589], es interpretada por Humboldt – al igual que el dios azteca Quetzalcoatl –, como un héroe humano („homme[] extraordinaire[]“, „un personnage des temps héroïques“ [II.588]; „hombre extraordinario“, „un personaje de los tiempos heroicos“ [V.r.e.-IV.406]) y no como un dios („n’est pas originairement le Grand-Esprit, le Vieux du Ciel“ [II.588]; „no es originariamente el Gran Espíritu, el Viejo del Cielo“ [V.r.e.-IV.405]), con lo cual lo sitúa dentro del paradigma griego y no del oriental. En el contraste entre el Oriente y Europa, los indios son considerados como pertenecientes a Europa y no al Oriente (modelo 2).
Pero también el Oriente es, a veces, una parte del mundo antiguo. Él cuenta con una larga historia, una Antigüedad („antiquité“) propia, cuya influencia en la antigua Grecia se puede inferir y lo diferencia de las culturas indígenas americanas, por tanto debe citarse con cierta reverencia: „L’Indien américain ne connoît pas le tour du potier qui, chez les peuples de l’Orient, remonte à la plus haute antiquité.“ [II.372] („El indio americano no conoce el torno de alfarero que entre los pueblos del Oriente se remonta a la más remota antigüedad“). Es en este caso donde aparece la tercera de las combinaciones que Humboldt baraja entre Europa, América y el Oriente: Entre Europa y el Oriente existe una congruencia; en cambio los americanos son igualmente ajenos a esas dos culturas (modelo 3).
Al discutir distintas hipótesis sobre las grandes migraciones de los caribes, Humboldt, en forma análoga, compara las ideas basadas en una sobrevaloración de este pueblo con la mitología oriental del „buen salvaje“: „on suppose (comme dans certains mythes de l’Orient)‚ que la sobriété et l’innocence des moeurs des sauvages’, ont pu élever la durée moyenne d’une génération à 180 à 200 ans“ [III.14] („se supone, como en ciertos mitos del Oriente, ‘que la sobriedad y la inocencia de las costumbres de los salvajes’ podían elevar la duración media de una generación a [ciento ochenta] o doscientos años“ [V.r.e.-V.25]). También en esta analogía no es el „exótico“ indígena quien adopta la posición del oriental, desde cuyo punto de vista los „salvajes“ („sauvages“) aparecen como „buenos“ („sobriété“, „innocence“), sino el colonialista o el viajero europeo. El orientalista ha adoptado la perspectiva del oriental. En relación con algunos extravagantes cultos funerarios – en parte también caníbales – de algunos pueblos de la región del Orinoco o de las Antillas, Humboldt cita a un „poeta oriental“ cuyo nombre no menciona, pero que al perecer contemplaba tales prácticas con cierta indiferencia: „C’est bien le cas de dire avec un poète de l’Orient‚ que de tous les animaux l’homme est le plus extravagant dans ses moeurs, le plus déréglé dans ses penchans.’“ [II.417] („Es una buena ocasión para decir con un poeta del Oriente ‘que de todos los animales, el hombre es el de costumbres más extravagantes y el de aficiones más descarriadas.’“) También aquí el viajero Humboldt percibe a los indios como seres exóticos, adoptando para ello el punto de vista de un hombre – muy liberal – del Oriente.
Pero también este procedimiento habrá de sufrir otras variaciones en lo adelante. Precisamente en relación con la supuesta antropofagia de los pueblos indígenas, la cual había servido a muchos viajeros europeos como criterio de absoluta otredad,[1] Humboldt alerta – de una manera quizás excepcional – sobre los peligros de una ceguera etnocéntrica, y lo hace justamente a través de dos referencias a la propia cultura que, al mismo tiempo, constituyen referencias al Oriente: reprochar a un indio su canibalismo, plantea Humboldt, „c’est comme si un Brame du Gange, voyageant en Europe, nous reprochoit l’habitude de nous nourrir de la chair des animaux.“ [II.504] („es como si un bra[h]mán del Ganges viajando por Europa nos reprochare la costumbre de alimentarnos con la carne de los animales“ [V.r.e.-IV.292]). A los ojos de los indios, ese ser extraño sacrificado era al fin y al cabo „un être entièrement différent“ („un ser enteramente distinto de él“ [V.r.e.-IV.292]), al igual que lo es para „nosotros“ un animal [II.504]. Al comparar el canibalismo de los indios con el de los egipcios en el siglo XIII, Humboldt deja claro que en todo momento es posible un „retroceso“ de la „civilización“ a la „barbarie“: „En Égypte, au treizième siècle, l’habitude de manger de la chair humaine se répandit dans toutes les classes de la société“ [II.505] („En Egipto, en el siglo XIII, la costumbre de comer carne humana se extendió entre todas las clases de la sociedad“ [V.r.e.-IV.292]). Por medio de una extensa cita del historiador Abd-Allatif, se enfatiza cómo en un estado de excepción, por ejemplo, durante una hambruna, pudo suceder entre los egipcios, que aparecen aquí en representación de todos los „pueblos civilizados“ („chez les peuples civilisés“), el que „un usage qui d’abord inspira de l’horreur et de l’effroi, ne causa bientôt plus pas la moindre surprise’“ [II.505] („‘un uso que al principio causa espanto y horror, no produce luego la menor sorpresa’“ [V.r.e.-IV.293]). Humboldt expone las propias prácticas culturales a la mirada ajena de un hindú. Y es precisamente al canibalismo, el motivo en que la diferencia y el rechazo se tornan más evidentes, a lo que Humboldt recurre para establecer una identificación de los indios y la propia cultura no sólo entre sí, sino también con los orientales egipcios. Puesto que la barbarie puede aparecer en cualquier momento en el seno de la civilización, entonces puede hablarse de una convergencia entre esas tres grandes culturas (modelo 4).
Al comparar unos con otros fenómenos americanos, orientales y europeos, Humboldt da lugar a veces a curiosas combinaciones que resultan subversivas por sus implicaciones: unos gusanos („vers“) que encuentra en los llanos de Venezuela, los asocia – a través de la lectura de una relación de viaje – con aquéllos que eran devorados en Arabia („qui servent de nourriture aux Arabes“; „que sirven de alimento a los árabes“) y que supuestamente sabían a caviar („qui ont le goût du caviar“ [III.4]; „que tienen el gusto del caviar“). Lo más innoble en el campo del otro (americano-oriental) es comparado con lo máximo en la esfera de lo propio (europeo, de connotación aristocrática).
En su paulatina adición, las variantes de referencias orientales, divergentes y contradictorias, se van desestabilizando mutuamente como versiones de la interculturalidad. La construcción simbólico-topográfica de Humboldt funciona a través de tres grandes categorías – Europa, el Oriente, América – cuya relación es variada hasta lo irreconocible.[2] El sistema de transferencias culturales se torna caótico. Esta confusión va aumentando en el transcurso del viaje y a medida que avanza la descripción del mismo.[3] La cuestión sobre si se trata de una estrategia consciente e intencionada, o del síntoma inconsciente de una alteración, consecuencia de la ausencia de un dogma, resulta en definitiva difícil de determinar.
[1] Véase, por ejemplo, Stephen Greenblatt, Marvelous Possessions. The Wonder of the New World, Chicago 1994.
[2] El hecho de que algunas referencias al Oriente sean invocadas a través de otras referencias provenientes de la Antigüedad, que no sólo establecen una relación entre Europa y América, sino también entre la Antigüedad y América y el Oriente – así como entre ellos –, hace que se amplíe el modelo triangular Europa-América-Oriente: „N’oublions pas cependant qu’un peuple célèbre dès la plus haute antiquité, auquel les Grecs mêmes ont emprunté des lumières, avoit peut-être une langue dont la structure rappelle involontairement celle des langues de l’Amérique […] la langue copte!“ [I.489] („No olvidemos, sin embargo, que un pueblo célebre desde la más remota antigüedad, cuyas luces los mismos griegos se adaptaron, hablaba quizá una lengua cuya estructura recuerda involuntariamente la de las lenguas de América […] [¡]la lengua copta!“ [V.r.e.-II.196]) Unas montañas que Humboldt observa se asemejan a aquéllas de „Harudje […], au bord septentrional du désert africain“ [III.247] („Harudje […], en el extremo septentrional del desierto africano“), ya descritas por Plinio.
[3] No es posible demostrar a partir del texto de la relación de viaje la hipótesis planteada por Jorge Cañizares-Esguerra en un contexto completamente distinto, según la cual Alejandro de Humboldt caracterizó las culturas indígenas de América como orientales que vivían bajo una total ausencia de libertad, prescindiendo de todo sentido de la individualidad y resistentes al cambio, en sustitución de un paradigma historiográfico antiquizante. Las analogías orientalistas no aparecen en ningún momento en lugar de aquéllas que se refieren a la Antigüedad, sino que se trata de dos formas de percepción y descripción que se complementan y entrecruzan, las cuales resultan casi imposibles de definir como estrategias coherentes inequívocas, ideológicas o discursivas. Más bien podría hablarse de procedimientos literarios ricos en variantes que se desarrollan y son en sí mismas contradictorias. (Jorge Cañizares-Esguerra, How to Write the History of the New World. Histories, Epistemologies and Identities in the Eighteenth Century Atlantic World, Stanford 2001, pp. 55-59; Véase también, pp. 3 y 13.)
______________________________________________________
<< letzte Seite | Übersicht | nächste Seite >>