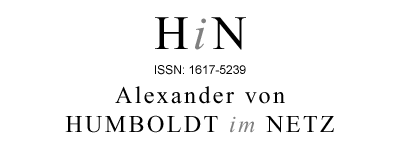
|
Gespiegelte Fassung der elektronischen Zeitschrift auf dem Publikationsserver der Universität Potsdam, Stand: 18. August 2009 |
|---|
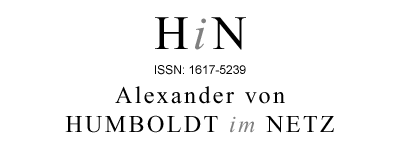
______________________________________________________
HiN III, 5 (2002)
______________________________________________________
Jose Alberto Navas Sierra
Humboldt y el ‘Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)’
Un ejercicio de ‘ciencia humboldtiana’
1. ¿Otra vez Humboldt?
Se ha dicho que fue sólo a comienzos del siglo XVII, cuando Europa terminó por ‘conquistar’, en verdad incorporar-, a su conciencia egocéntrica la realidad de América como una entidad espacial y temporal sui-géneris. Dicho proceso, que duró poco más de un siglo, y cuyo liderazgo indiscutido –humana, intelectual, política y económicamente- asumió España, terminó por imponer en Europa la existencia de un cuarto y singular continente[1]; y tras ello, la primera concepción -no menos trascendente en su momento- de la unidad y globalidad, física y espacial, del planeta Tierra.
Siendo Europa siempre el epicentro de toda referencia geográfica y cultural, el ‘Nuevo continente’, situado al Oeste del que por ‘comparación’[2] pasó a llamarse ‘Viejo continente’- y el extremo Este (Asia) y Sur (Africa), a comienzos del siglo XVII América se convirtió en la definitiva y nueva frontera de Europa[3]. Este horizonte –económico, político y cultural- se hizo cada vez mayor en tanto crecía la ocupación física y explotación de las riquezas de tan inmenso territorio; una y otra cosa base de las complejas redes de intereses y rivalidades que dominarían las relaciones y conflictos inter-imperiales -europeo-americanos- a lo largo de los siguientes 170 años; o lo que es lo mismo, hasta el momento en que esa América empezó a hacerse independiente de sus metrópolis; proceso que se inició precisamente en los más reducidos y ‘jóvenes’ dominios coloniales: las llamadas ‘Trece colonias’ angloamericanas.
Como es sabido, la ‘expedición’ americana de Humboldt se inició 16 años después de consolidada la independencia de los EE.UU., de América; y más precisamente cuando Europa –aún sin decantar su convulsionado proceso revolucionario continental- no terminaba de responderse lo que para ella significaría este primer fraccionamiento de la que hasta entonces había sido su unidad y sobre todo ‘frontera’ [4]dominantes. Aunque la estadía de Humboldt en los ‘jóvenes’ EE.UU., de América duró algo menos de 3 meses y se produjo luego de casi 5 años de estar expedicionando a lo largo del continente ‘suramericano’ [5], fue éste uno, si no el primero, de los ilustrados europeos que con alguna anticipación alcanzó apenas a vislumbrar el papel que la futura América podría jugar cara la Europa y sobre todo Occidente post-napoleónicos.
No obstante, y aunque está suficientemente decantado en la bibliografía humboldtiana que si bien Humboldt en sus primeras obras americanas estimó apenas como posible -aunque no inminente-, la emancipación hispanoamericana[6], lo cierto fue que en las entregas finales de sus trabajos, impelido por la impotencia militar y diplomática de España para reinstaurar su soberanía en América, terminó por aceptar la globalidad del fenómeno revolucionario y emancipador americano; preguntándose –entre otras cosas- como habría de recomponerse el fraccionamiento de un horizonte histórico que por más de 2 siglos había impulsado parte tan importante de la dinámica política y económica del ‘Viejo’ continente.
Alentado muy seguramente por el ya notable precedente angloamericano, pero consciente del maremagno político y diplomático europeo en torno al reconocimiento político de los emergentes Estados hispanoamericanos[7], pero todavía más preocupado por el nuevo orden de relaciones políticas y sobre todo económicas que habrían de imponerse entre la ‘vieja’ Europa y el que una vez más pasó a recordarse como el ‘Nuevo’ continente, Humboldt lanzó su hipótesis de 1825, objeto de este trabajo. En ella reservó a las nuevas relaciones e intereses económicos y sobre todo comerciales -ya explícitos en 1822[8]-, que inevitablemente se impondrían entre la América ex-española y la Europa post-napoleónica, la dinámica requerida para la reconstitución, así fuera bajo otros parámetros, de su antigua ‘frontera’ americana.
Sin embargo, con su casi lacónico ‘insertus’ de 1825, Humboldt no escapó a la tradición egocéntrica europea que reducía la historia universal a su propia historia[9]: una vez más, como había sido propio a las primeras polémicas que en Europa acompañaron la asimilación del descubrimiento y fenómeno americano, se trataba ahora de predecir, no sólo lo que sería para Europa el nuevo orden político y económico mundial, una vez se decantase la emancipación hispanoamericana[10], sino -y sobre todo- el papel que Europa debería jugar en pro de la reinserción de los inmensos mercados, poblaciones y riquezas hispanoamericanos que de manera tan generosa Humboldt se había anticipado a publicar anticipadamente en Europa; para algunos -ya entonces y gracias a sus obras- como el nuevo ’dorado’, objeto de tantas apetencias e eminentes rivalidades intra-europeas. No obstante, fue apenas en 1845, con la publicación de su obra cumbre, ‘Cosmos’, cuando Humboldt propicio una revisión íntegral -no egocéntrica- de las relaciones entre América y Europa, ahora centrada sobre el impacto que el ‘nuevo’ continente americano estaba llamado a producir en el ‘viejo’ continente [11].
De acuerdo a lo analizado en otro trabajo sobre el tema[12], está claro que el comercio e inversión jugaron un rol determinante en la pretendida reinserción de casi todo el continente americano en la economía contemporánea; cosa que de por sí, en 1825 y luego de 43 años de independencia, resultaba explícito respecto de los EE.UU[13]; situación y perspectiva que Humboldt generalizó para el resto del continente 21 años después de haber concluido su ‘expedición’ hispanoamericana. Sin embargo, y como ya se ha demostrado, dicho proceso de reinserción internacional finalmente se cumplió de manera muy diferente respecto del mundo hispanoamericano, sub-continente que -y después del segundo tercio del siglo XIX-, quedó nuevamente sujeto a una condición típicamente neo-colonial.
Por su parte, y en significativo contraste con lo sucedido al sur del continente, el rápido éxito de reinserción internacional alcanzado por los EE. UU., se habría debido, entre otros muchos factores[14], a la temprana y eficiente recomposición de sus antiguos nexos económicos con su ex-metrópoli y en general con el ‘viejo’ continente. Como ya se vio, para comienzos del siglo XX, pero particularmente después de la Iª Guerra Mundial, el fracaso comparativo de Hispanoamérica para reposicionarse internacionalmente, se corresponde con la irrupción de los EE. UU., como la única y definitiva potencial continental, y pocos años después como nueva potencial mundial; precisamente tras su victoriosa ‘guerra hispanoamericana’ por la que aquellos aniquilaron los restos del antiguo imperio español americano y asiático.
Casi un siglo después de la emancipación hispanoamericana, tras la irrupción continental y mundial de los EE.UU., y consecuente relegamiento iberoamericano, Europa terminó por renunciar paulatinamente a su antigua ‘frontera’ americana. Ciertamente no dejaría de sorprender que nada más concluida la independencia norteamericana, y cuando aún no se vislumbraba el inicio de la emancipación del resto del continente, Europa se viese de nuevo envuelta en una larga y integral conflagración continental en la que, después de 100 años, América no quedó expresamente involucrada como una pieza más dentro de la estrategia geopolítica de las grandes guerras intra-europeas[15], conforme había acontecido en especial a lo largo de todo el siglo XVIII.
Está suficientemente admitido que la pérdida de la frontera americana no impidió que Europa optara por proyectar, con renovado ímpetu, una nueva vocación colonial sobre Asia y África, territorios con los que aquella, mal que bien, compartía, desde mucho antes del descubrimiento de América, la condición de ‘viejo’ continente. A su vez, y consecuente con la paulatina ‘retirada’ europea de América, los EE.UU., pasaron a convertirse -casi por mera inercia geopolítica-, en el nuevo ‘centro’ -incluso ‘frontera’- de referencia y eje fundamental de la dinámica económica del resto del continente americano. Sin embargo, y como ya se adujo con cifras al respecto, en razón tanto de la ya manifiesta ‘brecha’ existe entre el ‘Norte’ y ‘Sur’ americanos a comienzos del siglo XIX, como de la asincrónica dinámica que había caracterizado el crecimiento de ambos meridianos americanos a lo largo del siglo XIX, correspondió a Iberoamerica–por igual inercia geo-política- asumir de entrada la condición de ‘periferia’ en el nuevo orden de relaciones atlánticas, ahora jalonadas por los impetuosos EE. UU., de América[16].
Pero en lo que concierne a Humboldt, y a diferencia del interés, al menos inicial, que éste demostró por el futuro de algunos de los nuevos ‘gobiernos’ hispanoamericanos -México y la ‘Unión colombiana, en particular- no aparee explícito que Humboldt se hubiera preocupado de manera especial sobre el éxito post-colonial angloamericano y menos aún del temprano proceso de ‘polarización segregante’ que tan singularmente marcó la historia y relaciones al interior del hemisferio americano. Sin embargo, fue otro ilustrado alemán, contemporáneo de Humboldt quien de manera incidental abordó el entonces ‘presente’ y futuro del continente americano. Precisamente cuando este último concluía la publicación de su ‘Relation..’ y mostraba ya claros signos de escepticismo sobre el futuro político de los nuevos Estados americanos, Jorge Guillermo Federico Hegel iniciaba en Heidelberg -y luego en Berlín- sus cursos sobre ‘Filosofía de la Historia’ en cuyos primeros ‘ébauches’ incluyó un poco alentador análisis sobre lo que era la ‘naturaleza’ y el aparente ‘destino histórico’ del ‘Norte’ y ‘Sur’ del ‘nuevo’ mundo.
Aunque no están explícitamente estudiada una posible influencia de la obra americana de Humboldt en estos aportes histórico-filosóficos de Hegel[17], fu éste quien presagiando lo incierto que parecía el futuro y destino de todo el continente americano, y aunque estimó que ‘América es el país del futuro’, no pudo dejar de contradecirse[18] al añadir que la importancia histórica de sus países muy seguramente dependería de una inevitable ‘...lucha entre América del Norte y América del Sur...’[19], cosa que finalmente no se ha dado hasta el presente, no tanto en razón de una exitosa habilidad política estadounidense, sino de la manifiesta impotencia política, económica y militar del resto del continente.
Volviendo al tema del presente trabajo, quizás resultaría superfluo ahondar en comprobaciones estadísticas para demostrar el segundo fracaso experimentado por Iberoamérica a lo largo del pasado siglo XX para lograr una eficiente y ventajosa reinserción internacional acorde con su ‘masa crítica’ continental –territorio, población y recursos-, dentro del nuevo orden de relaciones y dependencia internacionales -‘frontera americana’- asumido en torno a los EE.UU. Una vez más la hipótesis de Humboldt de 1825, válida desde el punto de vista lógico-científico, habría producido para Iberoamérica los mismos resultados –reinserción ‘disfuncional’[20]- que caracterizaron la fase precedente de su historia económica republicana a lo largo del siglo XIX centradas en torno al ‘Viejo’ continente.
Sin embargo, el actual proceso de ‘globalización’ planetaria que singulariza el comienzo del 3er milenio –y próximamente 3ra centuria de vida independiente iberoamericana-, sin lugar a dudas abre para todos sus países una 3era oportunidad para que la región busque, al menos, un definitivo reposicionamiento internacional acorde con sus posibilidades y aspiraciones; cosa que en esta ocasión –como ya viniera aconteciendo desde mitad del siglo pasado-, deberá hacer en abierta competencia con un buen número de países asiáticos y con otro tanto de los africanos.
[1] John H. ELLIOT: El viejo mundo y el nuevo (1492-1650). Madrid 1972; pp:41 y ss.
[2] ELLIOT llama la atención (: El viejo .. pág. 55) sobre que fue éste el método empírico que primó en el proceso intelectual europeo para la asimilación de las muchas dimensiones de la realidad del continente americano.
[3] J.H. ELLIOT: El viejo..; pp. 71 y ss.
[4] Se acepta aquí el significado amplio de ‘frontera’ de Elliot: es decir, no sólo como un límite físico entre entidades políticas, económicas o culturales, si no como fuente de inter-relaciones dinámicas en tales áreas; entre otras cosas, como fuente de expansión, transformación –e incluso rivalidades- entre países o Estados. En el caso América-Europa, además del aporte de sus riquezas metálicas al nacimiento y consolidación del capitalismo europeo; suelen reconocerse otras más tempranas: la expansión del cristianismo y sobre todo del poder Papal, la diversificación genética además; las innovaciones y progresos en la navegación, el comercio y sobre todo la guerra marítima. Walter Prescot WEBB: The great frontier. Londres 1953; pp. 100 y ss.
[5] Lo de ‘suramericano’ en la acepción que a partir de comienzos del XIX se reservó al resto del continente americano situado al sur del río Sabina.
[6] Para un debate reciente al respecto, ver los diferentes trabajos contenidos en el nº 1 monográfico de la revista de l Fundación Tavera (Madrid): Debate y perspectivas, Alejandor de Humboldt y el mundo hispánico. La Modernidad y la independencia americana. Madrid 2000.
[7] De manera alguna fue accidental el papel e injerencia de Humboldt respecto al proceso de reconocimiento por Europa de algunos de los nuevos Estados americanos; entre ellos de la ‘Unión’ colombiana, Chile y México. Igualmente importante fue su influencia en la concreción de la política prusiana respecto de dichos Estados. J.Alberto NAVAS SIERRA: Humboldt, la Nueva Granada y la ‘Unión’ colombiana (1801-1830): Una esperanza frustrada. En prensa.
[8] Para un detalle del escenario europeo en este punto: J.Alberto NAVAS SIERRA: Utopia y..; p.433 y ss.
[9] J.H. ELLIOT: El viejo..; pp. 13 y ss.
[10] No está de más advertir el sesgo estrictamente ‘hispanoamericano’, antes que ‘iberoamericano’ de la obra y aportes de Humboldt, en los que el ‘caso’ del Brasil entró apenas como un referente estadístico a la hora de estimar la población (razas y credos religiosos) y extensión del continente americano; conforme se verá a continuación.
[11] J.H. ELLIOT: El viejo..; pp. 15 y ss. Sin embargo,
[12] J.Alberto NAVAS SIERRA: Comercio y reinserción internacional: los «casos» latinoamericano y colombiano. (Una hipótesis de Humboldt). En: HiN, Postdam, nº3; 2001. http://www.uni-potsdam.de/u/romanistik/humboldt/hin/navas-HINIII.htm
[13] Se alude aquí al impresionante repunte que hacia comienzos del XIX había experimentado el comercio interno y externo, y en general la economía y sociedad norteamericana, una vez fueron restablecidos –reconstituidos- los antiguos nexos y flujos de comercio, pagos y capitales entre ex-metrópoli y ex-colonias. Se insiste aquí que dicha realidad no pudo escapar en la mente empirista de Humboldt al momento de ‘repensar’ –1/4 de siglo después, cuando era mucho más evidente el repunte norteamericano- el futuro económico y político de las ex-colonias hispanoamericanas.
[14] Quizás no se haya escrito aún la última palabra al respecto, pero la eficiencia del modelo republicano, federal y liberal americano obedecería tanto a factores ‘internos’ –sistema político, valores, roles, estructura de clases sociales y liderazgo- como a los citados de orden ‘externo’, entre los que suele destacarse la habilidad y coherencia con que las primeras generaciones de líderes norteamericanos actuaron frente a la ex-metrópoli y demás potencias europeas, desde el momento mismo de las negociaciones de París de 1782-1783. J.Alberto NAVAS SIERRA: El próimo bicentenario de la independencia iberoamericana. Un inminente reto para científicos sociales y ‘políticos’. Conferencia. John Carter Brown Library. Providence (R.I.); 11 de septiembre del 2.000 (draft).
[15] Por fuera de la cadena de rupturas bilaterales debidas a las incursiones de los filibusteros ingleses y franceses durante los siglos XVI y XVII en el Pacífico y Caribe y en contra de las posesiones españolas, se toma como referencia la denominada ‘guerra del rey Guillermo’–según la nomenclatura inglesa- contra Luis XIV de Francia de 1689-1697 a la que siguieron la ‘guerra de la Reina Ana’ –1702-1713- o proyección americana de la ‘guerra de sucesión española’; la guerra hispano-inglesa de 1739; la ’guerra del rey Jorge’ –1743-1748- o versión americana de la guerra de ‘sucesión austríaca’; la ‘guerra franco-inglesa’ de 1755-1763 o fase americana de la ‘guerra de los 7ª años’; y la última y definitiva de todas ellas, la guerra de independencia norteamericana. La final no-involución militar de las potencias europeas en la guerra de emancipación hispanoamericana, entre otras cosas por el temor a un enfrentamiento paralelo con los EE.UU., -cosa que se hizo explícito a partir de la ‘declaración’ del Presidente J, Monroe de diciembre de 1823-, redujo la dimensión militar de este conflicto a un caso ‘interno’ o estrictamente hispánico, como meramente anglosajona fue la segunda guerra de independencia norteamericana de 1812-1814. Los conflictos hispano-portugueses de 1752-1756 o ‘guerra de las 7 reducciones’ en torno a las misiones guaraníes; como el estado de guerra virtual hispano-ingles entre 1791-1810 se estiman ciertamente bilaterales.
[16] Para un novedoso enfoque de lo que, según la tradición de Turner, significan los conceptos de ‘frontera’ y ‘periferia’ dentro de la tradición intelectual norteamericana, Bernard BAILYN: The boundaries of history: the Old world and the New. Lectura en el acto de inauguración del edificio Caspersen, nueva sede de la John Carter Brown Library, Providence (R.I); 1992; pp. 33 y ss.
[17] No resultaría improcedente suponer que Hegel leyó y asimiló -con manifiesto beneficio de inventario- la obra americana de Humboldt . Por lo demás, las tesis histórico-filosóficas de Hegel parten de una preconcepción sobre la relación dialéctica existente entre ‘naturaleza’ –geografía- cultura y ‘espíritu’, y aunque tales presupuestos pudiera emular más a Montesqieu, Bufón o De Paw –cosa que Humboldt rechazó-, lo cierto es que nada más iniciar la descripción geográfica, étnica y cultural del continente americano, en especial de Iberoamérica, la presencia de Humboldt resulta inexcusable, en particular cuando trata de identificar la mayor o menor predisposición hacia la independencia final entre las colonias españolas. No obstante, para Hegel todo lo logrado y por lograr a lo largo y ancho del continente americano dependerá de la no continuidad de la presencia europea en la mente y cultura americana, cosa que para entonces sólo los norteamericanos parecían tener mayor probabilidad de lograr, así no fuera de inmediato. De entrada, fue a los EE.UU., a quienes Hegel reservó el privilegio de llegar a formar en un futuro un ‘...un sistema compacto de sociedad civil,.. y experimentar las necesidades de un Estado orgánico..’ Jorge Guillermo .Federico HEGEL: ‘Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal’. Buenos Aires 1928, 1946; t.1º, pp.161 y ss. También: ‘La raison dans l’Histoire. Introduction á la Philosophie de l’Histoire’. París 1955 y 1965 ; p.216 y ss.
[18] En el mismo párrafo en que hizo su predicción y dado que el filósofo de la Historia no debía dedicarse al futuro sino al pasado o al presente , añadió: ‘..América no nos interesa; pues el filósofo no hace profecías’.. Ib. p.280 y 242 respectivamente.
[19] Ib.
[20] Se prefiere crear esta categoría conceptual antes que hablar de ‘resultados’ o ‘inserción’ internacionales ‘negativos’. Aunque finalmente ambas cosas no hayan sido ‘positivas’ -en su sentido matemático lato-, lo que aparece del análisis histórico-estadístico intentado en los apartes precedentes es que Iberoamérica efectivamente logró -a lo largo del siglo XIX- una reinserción al sistema internacional, aunque dicho reposicionamiento post-colonial lejos estuvo de ser homologable, tanto con las pretensiones que de entrada poseía y se reconocía a tan relevante porción del mundo atlántico, como con la aquí llamada ‘masa crítica’ del mismo. Esta resultante histórica resulta mucho más evidente en tanto los EE.UU., de América, caracterizados con una masa crítica inicial mucho menos importante, lograron en ese mismo lapso un éxito global –económico, social y político- difícilmente augurable a comienzos del s. XIX. En su caso, y de acuerdo a la hipótesis de Humboldt, “comercio y reinserción internacional” post-colonial resultaron altamente ‘funcionales” puesto que de aplicarse cualquier test de correlación estadístico- matemático, resultaría explícitamente evidente la ‘linealidad’ de la función matemática implícita. Aunque las condiciones y situaciones de entrada –comienzos del siglo XX- hayan sido muy diferentes muy diferentes cabe aplicar una conclusión similar a los resultados y condición final experimentados por Iberoamericana a lo largo y final de la segunda fase de dicho proceso de reposicionamiento internacional –siglo XX- intentado en torno a los EE. UU. de América.
______________________________________________________
<< letzte Seite | Übersicht | nächste Seite >>